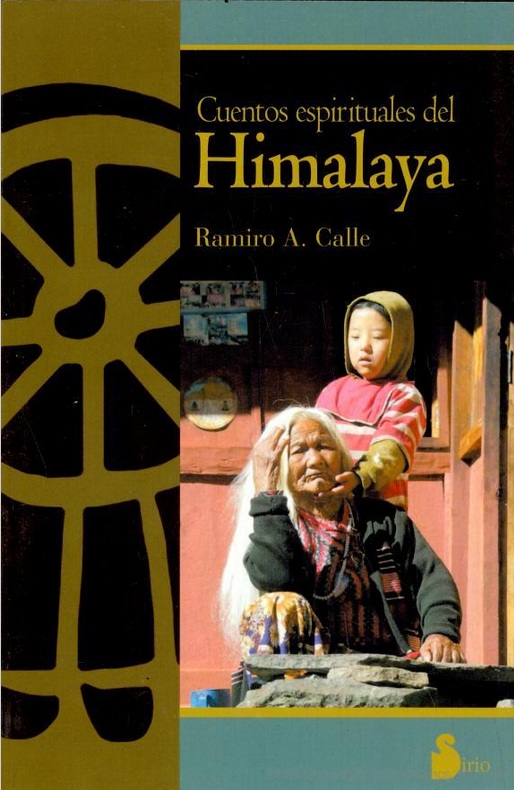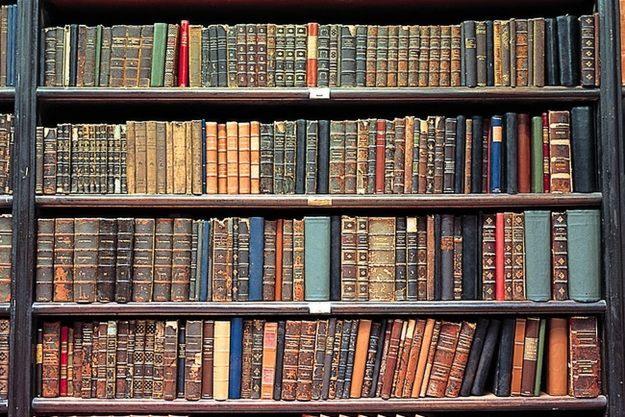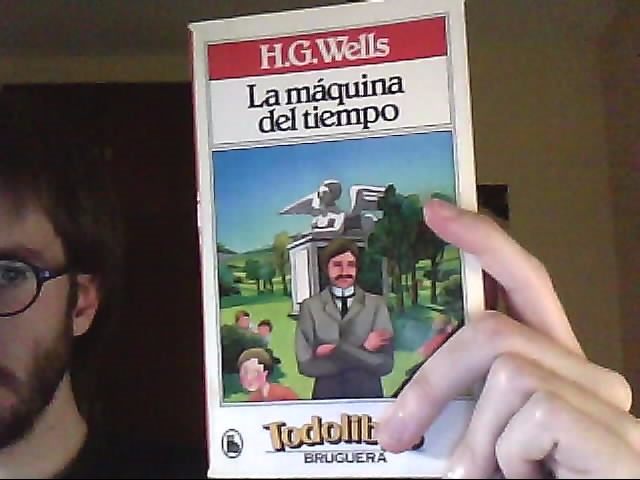Camino volviendo a casa, creo que son casi las cinco de la mañana. Es fácil ver Pamplona completamente desierta a esas horas, y más en verano. Uno parece sacado de películas como El último hombre en la tierra. Me miro en los reflejos de los escaparates y me siento como un fantasma, como una proyección errática de mí mismo, perdido, solo y algo bebido. Me miro y no me gusto en absoluto. Y de tanto en tanto pasa algún coche. Siempre son taxis. A esas horas y siendo finales de julio, podrías caminar durante mucho tiempo y no te encontrarías con nadie, lo aseguro. La quietud se palpa en el aire, el silencio absoluto. El efecto del alcohol menguando, la luz de las farolas sobre la acera, el viento meciendo las hojas de los árboles. Podría pegarme toda la vida escribiendo sobre esos momentos en los que vuelvo a casa por la noche. A veces he visto gatos, pocas veces, corriendo con la cabeza baja, como si se deslizaran sobre la calle en lugar de andar. Corriendo a esconderse debajo de un coche, para mirarte después con sus ojos centelleantes. Cuando así ocurre, no puedo evitar pensar en la ciudad como un lugar que simplemente está ahí. Puede que las personas la hayan construido, pero la ciudad se pertenece a sí misma, y acoge también a diversos animales.
Y allí estoy yo, sintiéndome tan raro, tan solo, tan pequeño, tan desvirtuado. Mirándome en el reflejo de los escaparates y evitando hacerlo después. De pronto veo algo en mitad de la acera, en el suelo. Algo grande y redondeado. Me acerco expectante, casi ansioso por la novedad, preguntándome que me depara la ciudad. Es un hombre. Está tumbado bocarriba con los brazos en cruz, los ojos entreabiertos y susurra "ayuda, ayuda". Oigo sus palabras pronto, así que no tengo tiempo de hacer oscuras conjeturas. El hombre está vivo. También está gordo, muy gordo. Y calvo. Tiene un gran bigote bajo la nariz y no parece muy alto, aunque no me hago del todo a la idea porque está tumbado. Va bien vestido, zapatos, vaqueros, camisa. Llamo su atención con tono autoritario, pues a estas horas lo mejor es ser práctico. Nuestra conversación es más o menos esta:
—¿Puedes oírme? —pregunto yo.
—Sí —me responde tratando de ubicarme con la mirada.
—¿Dónde vives? —de nuevo yo.
—No lo sé —me responde.
—¿Sabes que estás tirado en mitad de la calle?
—No, la verdad es que no sé dónde estoy.
—¿Has bebido?
—Sí, pero no tanto como para acabar así, esto no es normal.
—No parece muy normal, ¿puedes levantarte?
—La verdad, no. No creo que pueda. Llama a una ambulancia, por favor.
Llegados a este punto me asaltan varias ideas. La primera es que efectivamente no parece muy borracho en la forma de hablar. Me gusta la entonación que usa y como pronuncia las palabras, de forma pausada y con pronunciación clara. La verdad es que habla de forma muy correcta para estar tirado en la calle. Parece bastante mayor, su bigote está canoso. En un momento yo me fabrico mi hipótesis. Creo que el hombre ha bebido, pero también que le ha pasado algo más. Algún tipo de ataque, efecto secundario de un medicamento derivado de la bebida, algo así. Claro que puede ser que simplemente esté borracho. Saco el móvil del bolsillo y le pregunto:
—¿Qué les digo?
—Diles que no me puedo mover y que me encuentro muy mal.
Llamo al 112 y les cuento mi historia, muy resumida. Chico volviendo a su casa, hombre tirado en mitad de la calle, hombre ha bebido pero no mucho (según él), no sabe dónde está ni donde vive. La ambulancia tardará un poco, les digo que me quedaré en el sitio esperando. Cuelgo.
Me siento de espaldas a un escaparate, evitando verme reflejado. Pero no puedo evitar ver el reflejo del hombre y la verdad es que es más ridículo que el mío. De pronto siento que la ciudad vuelve a estar en calma, con el silbido leve del viento, las hojas meciéndose... Allí estamos, dos. Dos degeneraciones andantes, como dos escupitajos que la ciudad ha lanzado. De distintas épocas. Uno joven, ambicioso y al mismo tiempo terriblemente desesperanzado. Y el otro viejo, ya corrupto, manido por el alcohol y la locura. Dos aliados en la noche de una ciudad burguesa, acomodada, endogámica.
—¿Cómo se llama usted? —me pregunta mirando el cielo.
—Andrés —le contesto— ¿y tú?
—J —me dice su nombre.
—Encantado, J.
J me cuenta que tiene mucho miedo, que no sabe qué va a ser de él. Tan mayor y tirado en la calle, sin saber cómo ha llegado hasta allí, sin saber dónde está su casa. Me dice que lleva mucho tiempo allí tirado, pidiendo ayuda. Me pregunta si conozco a Federico Jiménez Los Santos, un periodista que dice que la sociedad se va a la mierda, que ya no hay valores, que los jóvenes están locos. Él ha estado mucho rato pidiendo ayuda y nadie ha venido. Le explico que son las cinco de la mañana y que no anda ni un alma por la calle, ¿quién querías que viniera? También le explico que ese tal Los Santos es un imbécil por asustar así a la gente y manejar ese discurso de miedo, y me da la razón. Después, J me dice que siente que la muerte se le está acercando, que quizás en una semana ya no esté en este mundo. Yo le digo que eso es difícil de saber, y que deje de decir tonterías, que en cuanto lleguen los médicos se empezará a sentir mejor. Durante toda nuestra conversación él maneja las palabras adecuadas y formula las frases de forma perfectamente comprensible, como si fuera un buen comunicador. Lástima que no tenga un gran mensaje ni una gran audiencia. A ratos se me altera y le pido que se relaje, que respire pausadamente, que todo va bien. Hablamos durante diez minutos, me trata de usted. "Cuente mi historia", me dice en un par de ocasiones, como si de verdad creyera que va a morir.
Al fin llega la ambulancia, le hago señas para indicar nuestra posición, como si fuéramos dos náufragos. ¡Aquí, aquí! ¡Llevo 25 años perdido en esta ciudad, sálvenme! ¡Y salven de paso a este nativo! ¡Enséñenle la civilización, la paz, la felicidad! No digo nada de eso, pero hago gestos como si lo estuviera diciendo. La ambulancia llega, se para, se bajan dos personas. Una mujer y un tío joven, como de mi edad. Y ya se me hace raro ver a tanta gente en la calle. Al principio estaba yo solo, volviendo a casa por la ciudad fantasma, evitando verme reflejado. Y de pronto somos cuatro personas, como un reducto social en mitad del desierto de la madrugada, y además nos adorna la luz naranja de la sirena. Lo primero que hacen es preguntarme qué ha ocurrido, y yo me siento impregnado de la situación. De nuevo les hago mi resumen: chico vuelve a casa, chico encuentra a hombre, hombre ha bebido pero no mucho (según él), hombre no puede levantarse ni sabe dónde vive. Está borracho, me dice la mujer tras un vistazo. Por un momento siento el impulso de contarle mi fantástica hipótesis. Verá, no es que esté borracho, es que tiene un problema en la cabeza y ha mezclado el alcohol con su medicación. Verá, no está simplemente borracho, está loco y le ha dado un ataque, derivado de la bebida. Pero no lo hago, porque algo dentro de mí me dice que la mujer tiene razón. J es un simple borracho y yo un simple recién graduado, presa de la incertidumbre y también del alcohol, para que ocultarlo. Levantan a J del suelo, lo ponen en pie y lo ayudan a mantenerse. J me mira con los ojos abiertos como platos.
—¿Estás bien? —le pregunto.
—¡Qué joven eres! —me responde, ya sin tratarme de usted.
Traen una camilla y le piden que se tumbe, pero él les mira escéptico. Se lo pido yo y me hace caso. Me tiende la mano mientras le tapan con una manta.
—¡Adiós amigo! —me dice— ¡Y gracias!
—Adiós J, mejórate.
—¡Gracias, gracias! —me grita mientras lo suben a la ambulancia, como si estuviéramos viviendo el mayor drama de la historia.
Y en un abrir y cerrar de ojos la situación se ha desprendido de mí, ya no hay hombre tirado en la calle, ni ambulancia, ni nada. Sólo yo, los putos reflejos de los escaparates y la puta ciudad vacía de siempre. Llego a casa, me quito la ropa, me tumbo en la cama y entro en un sueño pesado y profundo, uno como solo el alcohol puede proporcionar.